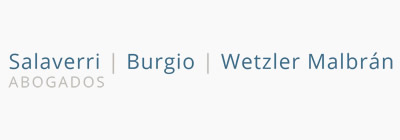Por Francisco García Santillán
García Santillán & Olmedo Abogados
Antes que nada y por si hace falta aclararlo, me adelanto a decir que, en este estudio, cuando me refiero al querellante lo hago en forma genérica, abarcando también, por supuesto, al particular damnificado, como se lo denomina en otros códigos procesales diferentes al nacional.
Dicho ello, vayamos pues al tema que, sin demasiadas pretensiones, pretendo examinar.
Como hemos visto en la primera parte de este trabajo -que se publicara días pasados-, resulta claro que el instituto de la suspensión del juicio a prueba, no sólo lejos está de ser una vía de salida que satisfaga los intereses de la víctima del delito, sino que, muy contrariamente, se ha convertido en algo diametralmente opuesto a ello y, por ende, en una verdadera burla a los derechos de las personas damnificadas.
Lo cierto es que, sin ser sencillo lo que ya explicamos, ello tampoco es todo. Esto así, puesto que, hasta ahora, sólo nos hemos dedicado a cabalgar sobre la temática atinente a la fantasía de la reparación del perjuicio ocasionado por el delito. En suma, a la escandalosa “ingeniería jurídico-doctrinal” que, conforme a los antecedentes de casi dos décadas, pareciera estar diseñada para decirles a las víctimas de delitos de acción pública, que deberán “aguantarse” el perjuicio ocasionado por diversas conductas criminales, pero que, “por favor, no molesten a los pobres imputados”.
Claramente se puede vislumbrar a través de lo ya expresado, que con el otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, de la manera que se lo está haciendo actualmente, se está llevando a cabo un verdadero ataque a la esencia de la figura del querellante. A su propia naturaleza.
Ello y no otra cosa significa lo que hemos visto, en el sentido de que, en infinidad de casos y para delitos gravísimos, se beneficia a los imputados con este inmerecido premio del art. 76 bis del Código Penal, sin ofrecimiento alguno razonable y, además, en muchas ocasiones, sin siquiera imponer tareas comunitarias a los “probados”.
Tal estado de cosas, a no dudarlo, implica, ni más ni menos, la más absoluta desprotección de los intereses de la víctima, encontrándonos así, con una verdadera campaña para hacer desaparecer de la faz de la tierra la figura del querellante.
No es que todo ello provoque sólo una mera debilidad en la figura del damnificado que como parte se presenta en el proceso penal. Es mucho más que eso. Esta práctica, llevada a cabo en la mayoría de los casos de la manera que se describe, en la realidad de los hechos está significando directamente, como dice el título, su exterminio. De a poco pues, con el avance de este instituto y de algunas otras cuestiones (ya hablaremos, aunque someramente, de alguna), nos hallamos frente a un querellante al que solamente le queda el nombre. Al que, paulatinamente, se le van extirpando las pocas facultades que tenía.
Además, resulta poco comprensible que, por un lado al querellante se lo dote de todas las facultades que le otorga el Código Procesal Penal de la Nación a los fines de llevar adelante el impulso del proceso y, por el otro, con el otorgamiento indiscriminado del beneficio que estamos analizando, de cuajo se le quite toda posibilidad de proceder a dicho impulso, “borrándose con el codo lo que se escribió con la mano”.
Frente a esta virtual desaparición del querellante en la realidad de las cosas, no resulta fácil explicarle a las sufrientes víctimas de los delitos, dentro del desarrollo de nuestra profesión, que no es conveniente que se presenten a reclamar justicia en sede penal pues sólo se exponen a ser revictimizados, dado que, los “mejores derechos” los tendrá el imputado, quien es evidentemente privilegiado por el sistema punitivo.
Así, no sin cierto pudor, tenemos que cumplir con nuestra obligación como hombres de derecho, de advertirles a los damnificados qué es lo que sucederá si tienen la osadía de presentarse como querellantes. Ello así, puesto que, como ya ha sido señalado en este análisis, al principio se les representará la parodia de que son escuchados en la etapa de instrucción (para el caso del Código Procesal Nacional), para culminar abruptamente el proceso, al final de ese estadio o al principio del siguiente, con el instituto que estamos hoy examinando. De esa forma, se castiga exclusivamente al damnificado, a quien no se lo compensa en lo más mínimo por el agravio sufrido y, las más de las veces, ni siquiera es escuchado por un juez imparcial.
¿Con ese panorama, qué sentido tiene que la víctima de un delito se presente como querellante? Sencillamente ninguno.
¿Para qué sirvió la prueba acumulada en la primera etapa del proceso? Simplemente para alimentar aquel simulacro judicial del que estamos hablando, que culminará con la extinción de la acción penal por aplicación del beneficio en danza y, por supuesto, con el sobreseimiento. Como diría mi padre, la víctima tan sólo percibirá que se le está diciendo: ¡Si te he visto no me acuerdo!
Tanto ha penetrado en el corazón de nuestros tribunales esta corriente, que hay fallos que sostienen que el querellante no sería siquiera parte en el proceso de suspensión de juicio a prueba. Se ha dicho que ello es así, dado que se trata de una solución de política criminal y que, por tal motivo, se trata de una potestad exclusiva del Estado.
La debilidad de ese argumento se asoma fácilmente a la superficie, a poco que se vea que esa potestad punitiva que tanto se envanece de sí misma, en un estado de derecho jamás puede erigirse en contra de las víctimas de los delitos. Esto así, dado que en tal caso, ese supuesto bloque de potestades estatales cuasi ilimitadas, sería indudablemente violatorio de los tratados internacionales incorporados a nuestro régimen constitucional que se refieren a la protección de los damnificados por los delitos.
También se ha dicho que el Código Penal en el art. 76 bis no menciona al querellante, sino que, en todo caso lo que hace es referirse a la víctima del delito. Ese es evidentemente, y por decir lo menos, un argumento tramposo, dado que el Código Penal jamás menciona la figura del querellante en ninguno de sus artículos. La figura del querellante está regulada única y exclusivamente en el código de forma que, como ya se ha comentado, le otorga al querellante todas las facultades que allí se describen y que se fulminan sin pudor a través del instituto de la suspensión del juicio a prueba, de la manera que hoy se lo otorga en forma prácticamente indiscriminada.
Por supuesto que tampoco se desconocen los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le han dado rienda suelta al tema. Los precedentes “Acosta” (“ACOSTA, Alejandro Esteban s/infracción al art. 14, primer párrafo, de la ley 23.737”. Causa Nº 28/05. S.C.A. 2186, L.XL, resuelta el 23/04/08), “Norverto”(“NORVERTO, Jorge Braulio s/infracción artículo 302 del C.P.”. Causa N.326.XLI, resuelta el 23/04/08) y otros pronunciamientos posteriores. Pero lo que sucede, aunque parece que los señores magistrados no se han dado cuenta, es que en nuestro país no nos regimos por el sistema del Common Law (derecho anglosajón) sino por el Derecho Continental Romanista, en el cual, al decir del gran constitucionalista, Don Manuel García Pelayo, mandan y gobiernan las leyes y no los hombres.
Claro que la Corte está facultada para resolver, de acuerdo a su leal saber y entender los casos concretos que le llegan para su conocimiento, pero, lo que ella no puede hacer, por más fallos que dicte, es modificar el sistema continental romanista en el cual está inmerso nuestro País y convertirlo, como por arte de birlibirloque, en el otro, en el del Common Law.
Los jueces deben entender que tienen el honor y el privilegio, en nuestro sistema, de crear el derecho frente a cada caso concreto que se les presenta frente a sus ojos.
Es que es tanta la cantidad de fallos que se citan en las distintas resoluciones, sin hacerse cargo los juzgadores de responder puntualmente los agravios invocados por las partes, que, de pronto, nos surge la extraña sensación de que nos olvidamos que nos encontramos dentro del derecho Continental Romanista, en el cual, como dijéramos, mandan y gobiernan las normas y ellas son las únicas que deberán aplicarse a los casos concretos sometidos a la jurisdicción de los Magistrados.
Cuesta entender el motivo por el cual, para resolver situaciones basadas en hechos sencillos y normas aún más simples y, por demás, fácilmente comprensibles, se suele echar mano de razonamientos complicados y de distintos fallos que poco o nada tienen que ver con el tema, tratándolos de hacer coincidir de manera forzada, aunque para ello deban cercenar tramos esenciales de los mismos.
Nos encontramos así, en muchas ocasiones, con resoluciones que se recortan y se acomodan con escasa seriedad, formando a veces una suerte de collage de decisorios, muy artístico quizás, pero que tan sólo hace las veces de un espléndido disfraz debajo del cual se esconde la injusticia.
El sentido común nos obliga a menear la cabeza un par de veces para tratar de entender el motivo de enorme cantidad de decisorios que, lejos de obedecer a un razonamiento ortodoxo y fácilmente entendible por el común de las personas que de una forma u otra deben toparse con ellas, se torna difícil de comprender, y a veces totalmente ininteligible.
Un planteo pues, que se supone que debe ser lógico y que debe ser fácilmente percibido por aquel a quien va dirigido, se convierte en indescifrable y ello, en muchas ocasiones, aún para los hombres de derecho.
Por momentos, los letrados que ejercemos nuestra profesión a lo largo de tantos años y que estamos absolutamente convencidos de lo que sostenemos en un caso dado pues es la propia ley la que así lo dice, sentimos la amarga sensación de que los magistrados a quienes se someten los distintos planteos, se encuentran temerosos de aplicar el derecho tal cual su leal saber y entender, recurriendo entonces, insisto, tan sólo a lo que dijeron otros.
Se coloca así frente a nuestros ojos a una justicia aturdida y amordazada que no siempre crea el derecho en cada caso concreto, tal como correspondería de acuerdo a nuestro sistema judicial y, desde luego, a la seriedad, mesura y sensatez con la cual deben manejarse los jueces en esta materia.
Ello es lo más preciado que tiene la Magistratura: la verdadera y apasionante creación del derecho a través del análisis serio, profundo y prudente de la realidad que, como en un gran escenario con generosidad se les expone. Así, el ciudadano común, que no es otro que el justiciable, recurre a la sabiduría propia del Juez, para que el hecho conflictivo que trae a su conocimiento se cubra con el manto de la justicia que, obvio es decirlo, además de ser equitativa, deberá ser sacrificada y magnánima.
Los jueces, lo digo de nuevo, deben fallar de acuerdo a su leal saber y entender y no de acuerdo al leal saber y entender de otros jueces que ya fallaron (y a veces “fallaron”) frente a casos que a la postre resultaron distintos y, a veces, hasta diametralmente opuestos.
Una de las partes cita algunos fallos, la contra-parte cita otros, la Magistratura echa mano de unos distintos que también logra ubicar y, de pronto, pareciera que nos encontramos frente a una verdadera puja para determinar quién cita el mejor fallo, olvidándose, a veces, los juzgadores, de que son ellos mismos quienes deben dictar un decisorio frente a un caso concreto.
De lo contrario, si no es el propio Juez el que elabora, analiza e investiga el caso que tiene frente a sus pupilas; si frente a un hecho determinado fallamos recurriendo a otros hechos examinados por otros jueces, se nos imprime en nuestras mentes la cruel impresión de que nuestro caso, palpable, material, actual y concreto, en realidad es juzgado por jueces extraños que jamás han tenido contacto con el supuesto objeto del decisorio. Es como escabullirse sutilmente del principio del Juez Natural. ¡Realmente notable!
Es que no podemos olvidarnos de que el Juez es una persona dotada de autonomía e independencia en el ejercicio de su cargo, a quien se le ha confiado la tarea de dirimir los conflictos que puedan surgir entre dos o más integrantes del grupo social. Por ello es que la figura del Juez o Magistrado ha alcanzado tanto y tan merecido prestigio.
Es el Juez pues quien ha desempeñado una notable función en el afianzamiento y desarrollo de las libertades individuales, y ello, no puede ser desconocido por los hombres de derecho que, recurrimos a ellos precisamente en búsqueda de la sentencia prudente y equilibrada.
No debemos utilizar en forma descuidada un precedente judicial que, quizás, analizado en profundidad nació para solucionar un problema distinto al que enfrentamos en otro caso concreto.
Pero, más aún. Cuando uno estudia seria y detenidamente estos tópicos, se encuentra con la sorpresa de que en el sistema anglosajón —aquel comúnmente denominado del precedente judicial—, al fin de cuentas cada caso es estudiado con mucho mayor sigilo y rigurosidad que en nuestro mutante sistema. Allí, para invocar como obligatorio un “precedente judicial”, se deben estudiar con enorme recelo cada una de las circunstancias de personas, modo, tiempo y lugar para luego compararla con distintas líneas jurisprudenciales. Se realiza un verdadero y celoso trabajo de orfebre. Si no se adecuan exactamente el caso anterior no se aplica.
En nuestro sistema, en la práctica, se ha llegado a la absurda situación de que, en casi todos los casos, se aplica el precedente, se adecue o no exactamente al caso concreto tratado. Con ello pues, se da al traste con las verdaderas bases del derecho continental romanista, transformándolo, de hecho, en el otro sistema, empero, con mucho menor rigurosidad, mayor inseguridad jurídica y menor justicia.
¿Cualquier caso es igual otro?
¿Cualquier precedente acaso viene bien para solucionar cualquier cuestión?
No debemos presentarnos temerosos cuando de hacer el derecho se trata. Se debe enfrentar la tarea con el ardor del que crea y la fuerza del que reconoce la majestad de su función.
Y no vayan a creer los lectores que me he alejado del tema central de este trabajo. No lo he hecho. Simplemente he pretendido que se vislumbre con holgura el modo en que una norma nacida hace dos décadas, la ley 24.316, que diera nacimiento a la suspensión del juicio a prueba para determinados casos, ha sufrido una colosal metamorfosis en orden a la aplicación de precedentes, incluso del cimero tribunal de la Nación, lo que a la postre ha significado que hoy el querellante sólo constituya una figura meramente decorativa en ese fantasioso escenario de la instrucción criminal, cuyo final ya todos conocemos.
Y, ya para terminar, a punto tal la figura del querellante ha sido objeto del maltrato jurisprudencial, que, muchas veces, por errores procesales de los profesionales y, para peor, sin apoyo legislativo alguno, se castiga nuevamente a la víctima del delito y sólo a ella. Así lo vemos, por ejemplo, cuando el abogado del querellante, por la razón que fuere, omite contestar la vista a la que se refiere el art. 346 del Código Procesal Penal de la Nación (requerimiento de elevación a juicio). En tal supuesto y, si se tiene la suerte de que la suspensión del juicio a prueba no obstaculice la realización del juicio, como sanción, se le prohibirá al damnificado (querellante) acusar a través de su alegato final en el debate. Claro, una vez más, no se aplica la ley sino lo que dijeron otros jueces que, a su vez, repitieron los decisorios de otros.
Se presenta así, una señal más de la colosal asimetría entre víctima y victimario. A este último se le respetarán todas las garantías. Nada sucederá si se abstiene de contestar la vista del art. 349 del mentado código formal. En cambio, repito, si el querellante, por la razón que fuere, deja de responder la vista del mentado art. 346 del mismo cuerpo normativo, los jueces en forma repetitiva y, por supuesto, sin norma que lo sustente, lo castigan impidiéndole acusar en el curso del debate oral. Escarmientan de esa forma, una vez más, a la verdadera víctima del delito, cuando, en rigor, la sanción debería recaer sobre la cabeza del letrado poco diligente.
Todo lo que hemos visto, se podría resumir en un pequeño renglón: al imputado todo, a la víctima nada.
Opinión
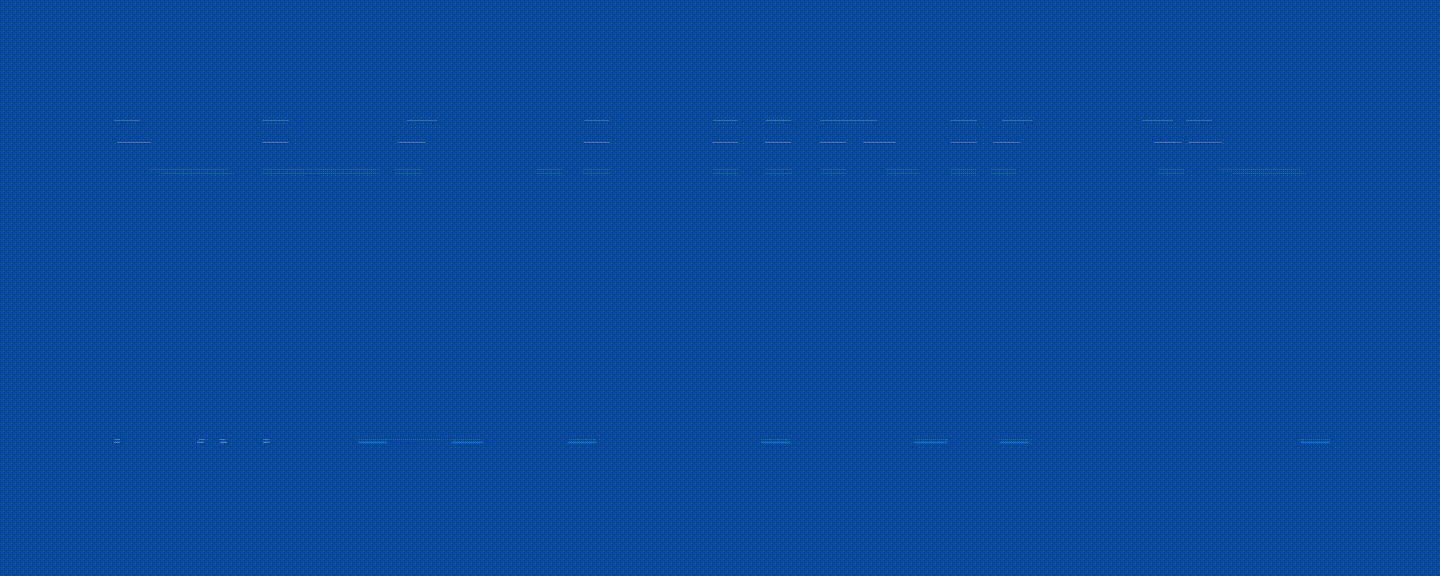

opinión
ver todosNoetinger & Armando
BDO